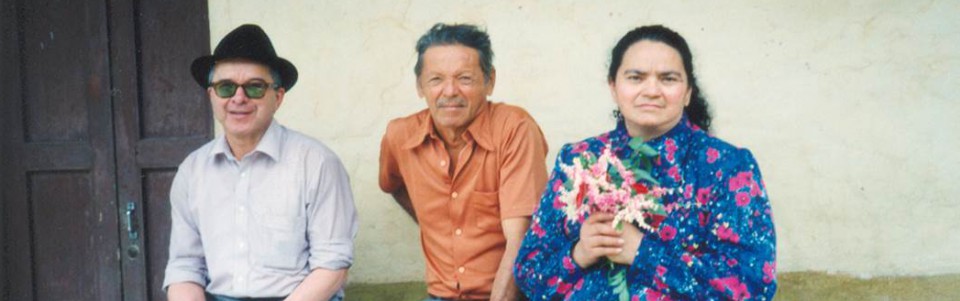Ilustración de André Letria.
Los relatos que siguen, recogidos por Pascal Fauliot, hacen parte del libro Cuentos de los sabios taoístas (Paidós, Barcelona, 2007).
Los caballos del destino
Un humilde campesino vivía en el norte de China, en los confines de las estepas frecuentadas por las hordas nómadas. Un día regresó silbando de la feria con una magnífica potranca que había comprado a un precio razonable, gastando pese a ello lo que había ahorrado en cinco años de economías. Unos días más tarde, su único caballo, que constituía todo su capital, se escapó y desapareció hacia la frontera. El acontecimiento dio la vuelta al pueblo, y los vecinos acudieron uno tras otro para compadecer al granjero de su mala suerte. Éste se encogía de hombros y contestaba imperturbable:
—Las nubes tapan el sol, pero también traen la lluvia. Una desgracia, trae consigo a veces un beneficio. Ya veremos.
Tres meses más tarde, la yegua reapareció con un magnífico semental salvaje caracoleando junto a ella. Estaba preñada. Los vecinos acudieron para felicitar al dichoso propietario.
—Tenías razón al ser optimista. ¡Pierdes un caballo y ganas tres!
—Las nubes traen la lluvia nutricia, y en ocasiones la tormenta devastadora. La desgracia se esconde en los pliegues de la felicidad. Esperemos.
El hijo único del campesino domó al fogoso semental y se aficionó a montarlo. No tardó en caerse del caballo y poco le faltó para romperse el cuello. Salió del paso con una pierna rota.
A los vecinos que venían de nuevo para cantar sus penas, el filósofo campesino les respondió:
—Calamidad o bendición, ¿quién puede saberlo? Los cambios no tienen fin en este mundo que no permanece.
Unos días más tarde, se decretó la movilización general en el distrito para rechazar una invasión mongola. Todos los jóvenes válidos partieron al combate y muy pocos regresaron a sus hogares. Pero el hijo único del campesino, gracias a sus muletas, se libró de la masacre.
El ladrón de hachas
Un campesino, que tenía madera para cortar, no lograba encontrar su hacha grande. Recorría su patio de un lado a otro, iba a echar un vistazo furibundo por el lado de los troncos, del cobertizo, de la granja. ¡Nada que hacer, había desaparecido, sin duda robada! ¡Un hacha completamente nueva que había comprado con sus últimos ahorros! La cólera, esa breve locura, desbordaba su corazón y teñía su mente con una tinta tan negra como el hollín. Entonces vio a su vecino llegar por el camino. Su forma de caminar le pareció la de alguien que no tenía la conciencia tranquila. Su rostro dejaba traslucir una expresión de apuro propia del culpable frente a su víctima. Su saludo estaba impregnado de una malicia de ladrón de hachas. Y cuando el otro abrió la boca para contarle las trivialidades meteorológicas habituales entre vecinos, ¡su voz era sin lugar a dudas la de un ladrón que acababa de robar un hacha flamante!
Totalmente incapaz de contenerse durante más tiempo, nuestro campesino cruzó su porche a grandes zancadas con la intención de ir a decirle cuatro verdades a ese merodeador ¡que tenía la osadía de venir a burlarse de él! Pero sus pies se enredaron en una brazada de ramas muertas que yacía al borde del camino. Tropezó, atragantándose con la andanada de insultos que tenía destinada a su vecino, ¡y se cayó de manera que fue a dar con la nariz contra el mango de su hacha grande, que debía haberse caído hacía poco de su carreta!
El pretil*
El príncipe de Tsinn estaba banqueteando con sus cortesanos. La comida se había regado abundantemente. El soberano, un poco achispado, decía palabras deshilvanadas, y en ocasiones muy extravagantes, a las que sus favoritos respondían con halagos untuosos. De repente, el príncipe estiró las amplias mangas de su traje, lanzó una exclamación de satisfacción y declaró:
—No existe mayor felicidad que la de ser monarca. ¡No hay que rendir cuentas a nadie y ninguno se atreve a contradecirte!
Kuang, su maestro de música, que estaba sentado frente a él, tomó entonces su laúd y se lo arrojó a la cara. El príncipe brincó de su asiento, esquivando así el instrumento, que se hizo pedazos contra el muro con un gemido lastimero.
Indignados, los cortesanos se levantaron y protestaron enérgicamente. Uno de ellos le preguntó al músico:
—¿Cómo has osado levantar la mano contra tu soberano?
—¡Jamás haría yo nada semejante! —se ofendió el maestro de música—. Sencillamente he querido corregir a un usurpador que había tomado el puesto del príncipe.
Y señaló el asiento vacío del monarca diciendo:
—¡He oído, procedentes de ese sitio, palabras indignas de un soberano!
Algunos dignatarios, irritados, habían echado mano al grosero personaje. Lo arrastraron ante el príncipe de Tsinn para preguntarle a su majestad que castigo quería que se le infligiera. Pero el soberano se echó a reír y dijo:
—Soltadlo. ¡Me es mucho más útil que vosotros ya que él me sirve de pretil!
* Barandilla o paredilla construida a los lados de un puente o en sitio parecido por donde hay posibilidad de caerse.
El arte del tiro con arco
Qi Shang deseaba aprender el arte del tiro con arco, que, según dicen, es un excelente camino para acceder al Tao. Fue en busca del maestro Fei Wei, quien gozaba de una reputación considerable. Éste le dijo:
—Cuando seas capaz de no parpadear, te enseñaré mi arte.
Qi Shang regresó a casa, se deslizó bajo el telar de su mujer y se entrenó en seguir con la mirada y sin parpadear el ir y venir de la lanzadera. Tras dos años de practicar este ejercicio, ya no pestañeaba en absoluto, ¡ni quisiera cuando la punta de la lanzadera le rozaba el ojo! Regresó entonces para anunciárselo al viejo Fei Wei.
—Bien —dijo el Maestro—. Ahora debes aprender a ver. Debes distinguir con toda nitidez la percepción más ínfima. Atrapa a un piojo, átalo con un hilo de seda y cuando seas capaz de contar los latidos de su corazón, ven a verme.
Qi Shang tardó diez días en atrapar un piojo, necesitó seis meses para conseguir atarlo. Después, se dedicó a mirar fijamente el insecto durante varias horas al día. Al cabo de un año, lo vio tan grande como un platillo, y al cabo de tres años, tan grande como una rueda de carro. Corrió entonces triunfalmente hasta la casa de su maestro.
—Bien —dijo el viejo arquero—, ahora vas a poder ejercitar tu puntería. Cuelga el piojo de la rama de un árbol, retrocede cincuenta pasos, y cuando consigas traspasar el insecto sin tocar el hilo de seda, vuelve a verme.
Y le tendió un arco y una aljaba.
Qi Shang tardó tres meses en tensar el arco sin temblar, un año para dar en el tronco del árbol y dos años para tocar el hilo de seda. Cien veces cortó el hilo sin tocar el piojo. Transcurrieron otros tres años antes de que la flecha atravesara el insecto sin tocar el hilo.
—Bien —dijo el viejo Fei Wei—, ya casi has concluido. Ahora sólo te queda intentar lo mismo en medio de un vendaval. Entonces, ya no tendré nada que enseñarte.
Y tres años más tarde, Qi Shang logró esta última proeza. Entonces se dijo que ya sólo el faltaba una cosa por hacer: medirse con su maestro, saber si era capaz de superarle, si podría finalmente ocupar su lugar. Tomó su arco, sus flechas y se fue en busca de Wei Fei.
El viejo arquero, como si le esperara, había salido a su encuentro, arco en mano, con las mangas remangadas.
Cada uno en un extremo del prado, se saludaron sin decir palabra, colocaron una flecha sobre el arco y se apuntaron cuidadosamente. Las cuerdas vibraron al unísono, las flechas chocaron en pleno vuelo y cayeron sobre la hierba. Seis veces silbaron y seis veces se dieron. Fei Wei había vaciado su aljaba, pero Qi Shang aún tenía una flecha. Dispuesto a todo para deshacerse de su rival, para terminar con su maestro, disparó. La risa del anciano respondió al grito de la flecha y, con el meñique de su mano derecha, desvió el tiro mortal que fue a plantarse en la hierba. Fei Wei dio tres pasos, recogió la flecha, la colocó sobre su arco y apuntó a su vez a su discípulo.
Qi Shang no hizo ningún gesto, pero la flecha sólo rozó su cintura, como si su maestro hubiese errado el tiro… o le hubiera perdonado la vida. Pero cuando quiso dar un paso, ¡su pantalón cayó sobre sus tobillos! El golpe magistral del viejo Fei Wei había cortado el cordón.
Entonces Qi Shang se prosternó y exclamó.
—¡Oh, gran Maestro!
Fei Wei se inclinó a su vez y dijo:
—¡Oh, gran Discípulo!